- La infancia
La mayoría de los estudios que abordan la infancia tienen como punto de partida el trabajo del historiador francés Philippe Ariès dedicado al tema. La importancia de su investigación radica en proponer una hipótesis aparentemente simple, pero que puede pasar inadvertida para la mentalidad moderna que da por sentado, de una vez y para siempre, el reino del infante -y ese es sin duda parte del influjo mítico que lo envuelve-. Ésta consiste en afirmar que la niñez, en tanto figuración estética, surge de manera relativamente tardía en occidente: “Hasta el siglo XII, el arte medieval no conocía la infancia o no trataba de representarla” (57). El argumento del autor sobre el motivo de esta prolongada omisión en el ámbito pictórico se debe a la devastadora demografía rural y a las bajas expectativas de vida de los recién nacidos, lo que no habría permitido concebir la infancia como un estadio humano representable.
Para explorar esta faceta mítica tomemos como ejemplo el psicoanálisis. Considerar su desarrollo teórico desprovisto de esta dimensión que sostiene categorías fundamentales como el complejo de Edipo, Electra, o el narcisismo, parece improbable. Por supuesto, su sola presencia en la nomenclatura disciplinar no es suficiente para afirmar la relevancia del mito en esta destacada corriente de la psicología —y la cultura— moderna. No obstante, sería un error tomar estas referencias como un simple recurso ancilar a la terminología que propone su escuela. En ese sentido, el ‘Edipo’, no es tan solo una imagen que expresa de forma diáfana un estadio en la conformación psíquica humana, sino que se convierte en un fenómeno constitutivo, imparcial y necesario. Es decir, su carácter aspira a la universalidad. Puede ser, después de todo, que la fuerza de la raíz mítica sea imposible de sustraer sin que ‘contagie’ la estructura en que se inserta. Ahora bien, este paradigma absoluto carecería de sustento sino fuese capaz de amalgamarse con una experiencia moderna equivalente, es decir, totalizante. Pero, ¿Qué símil podría ofrecer la modernidad? ¿Qué estructura simbólica puede satisfacer al pensamiento occidental en una época que mató a dios a dentelladas? Esa experiencia, desde luego, es la infancia. De ahí que no exista una coartada más firme para proponer la substancia mítica de la niñez en la cultura contemporánea que el psicoanálisis, no solo como corriente de pensamiento que desborda el ámbito psicológico, sino como fenómeno cultural denso, que debe incluir en su radio de lectura un amplio y abigarrado espectro, que va desde el surrealismo a Disney. El papel que ocupa la infancia en una obra liminal en el trabajo de Sigmund Freud como La interpretación de los sueños (1900) es meridiano al respecto:
Desde que hemos llegado al conocimiento de la sexualidad infantil, que regularmente pasa inadvertida o es mal comprendida, podemos decir justificadamente que casi todo hombre civilizado ha conservado en algún punto la conformación infantil de la vida sexual y comprendemos de ese modo que los deseos sexuales infantiles reprimidos proporcionan las más frecuentes y poderosas fuerzas instintivas para la formación de los sueños (vol.1, 59)
Pero es con Friedrich Nietzsche donde mito e infancia se funden de forma intrincada y fecunda. Para el más intempestivo de los filósofos modernos, no tan sólo resulta imposible extirpar la raíz mítica del alma humana; aquel instinto estético que crea una “imagen compendiada del mundo”, sino que menguar su potencia termina por convertirse en un perjuicio y en signo de inequívoca decadencia. Está convencido de que la cultura que carezca de ella: “pierde su fuerza natural sana y creadora: solo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero” (El nacimiento de la tragedia, 189). Es a través de la voz de Zaratustra -el profeta de origen persa, alrededor de cuyo personaje se desarrolla la que tal vez sea su obra más ambiciosa y radical- que Nietzsche proclamará el porvenir de un estadio soberano de la humanidad; uno que aceptó la muerte de dios como un designio trágico -por definitivo- e inspirador -por lo mismo-. Por eso en la parábola con la que Zaratustra narra las transfiguraciones necesarias para el advenimiento del superhombre, él es quien sintetiza el tercer y último plano de significación. Por delante del camello, una imagen servil, que carga con el peso del deber por el desierto, y del león, que posee la fuerza necesaria para imponer su voluntad, surge la del niño:
¿Qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño?
Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. (55)
- La fotografía
Si todo esto es cierto, no es la pintura la que ha grabado la imagen mítica del infante en la cultura popular, sino la fotografía —y, posteriormente, cuando ésta trepide a veinticuatro cuadros por segundo; también el cine—. Por separados, la inmensidad del signo de la niñez -aquella trascendencia de “haberse rozado en la infancia con las rocas” al decir de Gabriela Mistral (37)- reina recóndito en los escarpados páramos que conforman la identidad. La fotografía en tanto, impacta al ojo humano a través de una imagen sin artificios; la técnica eleva al referente a un estado superlativo; duplica la apariencia de lo aparente. La máquina de obturar luz consigue un prodigio que, arrojados como estamos a la vorágine digital, no podemos pasar por alto: su disparo atrapa el tiempo en un espacio consumado por la acción de la luminiscencia sobre el mundo. Aquello que capta la pupila mecánica de la cámara aparece apartado del incesante devenir temporal (y tal vez, por eso la foto siempre termina adquiriendo un aire inequívocamente fantasmal; la sensación de observar algo que no está vivo, pero lo estuvo).
Metida en el refrigerador, rodeada de velas al fondo de una animita, digitalizada en el documento de identidad, colgada en la pared del comedor, guardada en la galería del celular, o ajada por pequeñas estrías blancas en el bolsillo interior de una cartera vieja, la fotografía, como la infancia, posee una presencia transversal en la vida íntima y social moderna. De algún modo, este universo simbólico dado, en donde conviven y se combinan técnica e imaginario, hace que las sugestivas corrientes que ambas evocan pasen desapercibidas. En ese sentido, la solapada propiedad que conjuga niñez y fotografía, constituye el fermento tácito que colma al inconsciente de poderosas figuraciones. Parte de esa sugerente levadura será trasvasada al molde mítico.
- El Rito
En La cámara lúcida Roland Barthes hace del análisis fotográfico una profesión de fe. Escrito bajo el influjo de Nietzsche, la última obra del autor francés se precipita con ímpetu lacerante a una lectura sobre el sentido y el sentimiento que domina la fotografía. Uno de los puntos de partida del trabajo es la consideración de un vínculo latente entre lo fotografiado y la muerte. Barthes, expresa esta relación a través del inquietante desdoblamiento que produce la visión del rostro propio en el retrato. O, dicho en sus palabras: “el advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina de la conciencia como identidad” (40). Esa extraña sensación, en que no se es sujeto ni objeto “sino más bien un sujeto que se siente devenir objeto”, le parece al autor una “microexperiencia de la muerte”; una transfiguración que lo convierte en un espectro de sí mismo (42). Esta alteridad que disloca desde un ángulo inusual la identidad, recrudece de forma radical ante la estampa de la niñez. El peso de la inexorable guadaña con que el tiempo sesga los rasgos reconocibles del mundo, resulta notoriamente aprensible en la foto de infancia. De ahí que el noema de la fotografía, es decir, el pensamiento elemental que anima su imagen, sintetizado en el “esto ha sido” (121), alcance su mayor grado de significación a través del infante que se fue y ya no se es más.
Ahora bien, a cada mito corresponde un rito; una dramatización de las imágenes que bullen revueltas en su vientre (que es también el nuestro). En la época moderna la ceremonia que adopta esta función ritualista es el cumpleaños. Tal como los objetos en torno a los cuales se consuma la liturgia, la cámara no solo registra la realización del rito, sino que participa en su escenificación. Una simple descripción del encuadre de una foto de cumpleaños revela la disposición monárquica de los participantes. Sentado en la cabecera, el festejado interpreta al soberano que domina sobre un séquito de pares. Juntos, comparten un festín de azúcar procesada que los adultos ofrendan a la infancia (y el comercio provee de un anaquel específico de productos plásticos para este fin).
Un vistazo a la torta, a la cremosa carne que cubre la cúspide de su esencia de animal dulce, señala el ámbito sacrificial del cumpleaños. La delicada decoración que define su forma -una empalagosa estructura que recuerda a un circo romano- está destinada a ser desmembrada por el cuchillo de cocina en honor al soberano. El corte expondrá la maravillosa visión de las vísceras a los invitados; por lo general, capas sobrepuestas de biscocho separadas por arterias de mermelada roja.
Cuando el rito alcance su cénit, el coro de súbditos entonará el canto que lo nombra, y el cumpleañero en penumbras, soplará las velas que simbolizan los años de vida. Es su aliento (una figura que remite al alma) el que apaga el tiempo que se consume como la cera. La tiniebla contra la que se recorta con cierto dramatismo el rostro, es la de la muerte que envuelve la vida con su infinito misterio.
Por último, aunque sea breve, algo se puede pergeñar sobre las fotos que integran el proyecto Teorema, en el se inscribe este, igual de sucinto, ensayo. Pensar por un segundo la máquina, la materialidad específica del mecanismo análogo que la acciona, es situarse frente a un objeto extemporal. Desde la apuesta del paralaje de algunos modelos en que había que calcular el encuadre descentrando la dirección del lente, pasando por el límite de disparos que ofrecen los rollos fotográficos, hasta el revelado de los negativos, las cámaras con que se capturaron estas imágenes tienen su propio lugar en la historia. Este ‘ojo que piensa’ (83) a decir de Barthes, produce un puñado de singularidades, es decir, escenas únicas e irrepetibles que la fotografía fosiliza. La incidencia de la luz sobre las personas amadas y los objetos que las rodean, constituye una de las notas más intensas de la visión de aquello que ‘ya ha sido’. Solo la música -y la música en la literatura es la poesía- puede penetrar los punzantes sentimientos que provoca su visión. En todas ellas, infancia y foto, bailan la bella y terrible danza de sus heridas.
REFERENCIAS
Ariès, Philippe. Centuries of Childhood: A social History of family life. Trans. Robert Baldick. NY: Knopf, 1962.
Barthes, Roland. La cámara lúcida. Buenos Aires: Paidós, 2008.
Benjamín, Walter. Infancia en Berlín. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2016.
Freud, Sigmund. La interpretación de los sueños. Vol.1, 2 y 3. Madrid: Alianza 1968.
Mistral, Gabriela. Antología en verso y prosa. Lima: Alfaguara, 2010.
Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra. España. Alianza, 2003.
—: El nacimiento de la tragedia. España: Alianza, 2005.
[xyz-ips snippet=”Navegacion”]
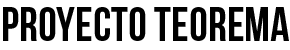

Leave a Reply